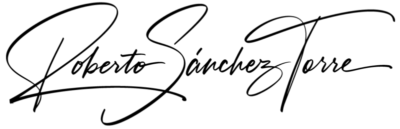Papá, te cuento que a un mes de tu partida he descubierto más de una paradoja.
Empezando por lo que acabo de decir, no te has ido, sino que te quedas. Con tu partida te has adentrado aún más en mi vida. En los últimos minutos te encargaste de grabar con fuego el cariño y admiración que tengo por ti.
No te has ido, estás más presente. Voy unas tres veces a la semana a visitarte a tu nuevo apartamento, como bien se te ocurrió llamar a la cripta el día que la compraste, pero, como seguro me entiendes, a veces no siento la necesidad de ir allá. En realidad vas sentado junto a mí en el coche, ahora sí te tengo en mi consultorio e, incluso, estás leyendo tras mi hombro lo que voy escribiendo.
Sé que apenas han pasado unos días, que esas visitas quizás mengüen pero siempre estaré hablando contigo, es un hecho. ¿Sabes? A veces lo hacía aún cuando estabas aquí. Pensaba: Papá, ¿tú qué harías?
En estos días se mezclan lágrimas y risas. Y nuevamente una paradoja, las lágrimas pueden ser de risa y las risas de tristeza.
Mientras escribo esto estoy sentado en una cafetería que es, otra vez, una paradoja:
En ella tengo el recuerdo de verte y oírte. De uno de los cafés más significativos de todos los que nos bebimos juntos, quizás una de las veces que más hablaste. Entraste directo al tema, aún cuando yo no te lo había dicho y pude platicar contigo de mis crisis vocacionales. Curiosamente podía hablarlo contigo, sólo contigo, siendo que eras a quién más temía decepcionar con ellas. Otra paradoja.
Pero digo que Nómada es una paradoja porque tengo justo frente a mí el lugar donde estabas sentado en aquella charla. Y yo estoy exactamente en el mismo lugar donde esperaba mi café cuando entró la llamada se mamá avisándome que te habías ido.
Si bien, como te decía en la carta anterior, sé que muchas veces te dije te amo, que mencioné cientos de veces cuánto te admiro, siempre sentiré que nunca fue suficiente. Y es que en realidad no hay palabras, por más que trato de encontrarlas, que asienten el profundo amor que siento por ti.
Hoy entiendo lo que me decías tantas veces, aquello de que cuando murieron mis abuelos se murieron tus mejores amigos. No, no necesitaba que te fueras para saberlo. Espero realmente que tú supieras que así fue. Que eres mi mejor amigo. Al único que podía contarle mis problemas, mis dudas, existenciales o banales.
¿Recuerdas cuando nos echábamos en el piso de azulejo del «cuarto de atrás» a dibujar mis tareas de secundaria? Pasábamos horas juntos, ahí me hablaste Taj Mahal, de Kioto, y otros lugares a los que, aunque no visitaste, podías llevarme a través de tus narraciones. Los conocías por tus lecturas y me antojaste ir, tanto así que estoy a días de ir a Kioto y te llevaré conmigo (y desde luego a Italia).
Mientras se llenaban de burbujas mis armazones de pasta, me gustaba ver el vapor mientras calentábamos tu café en la antigua cafetera moka, me hablabas de mamá, de cuanto la amabas y de lo fuerte que era, de que nuestra familia sin ella no sería nada. Ningún café me sabe como el de aquella cafetera.
Te amo, papá. Me niego a hablar en pasado al referirme a mis sentimientos hacia ti. No puedo hacerlo porque aunque no estás físicamente conmigo, ese amor no se acabará nunca. Te amo, viejo.
Te veo en los ojos de pecera de Talia, quien te extraña, y no deja de llorarte al recordar a su gruñis. Te leo en mis libros que ahora parecen hablarme se ti. Te huelo en las camisas que me dió mamá o cuando, ocasionalmente, me pongo un poco de Agua Brava. Te siento cuando sopla el viento y me pega en la cara. Te oigo todos los días cuando hablo contigo, a veces, para no romper la costumbre, sólo respondes: ¡Bueeeeeno!
Pues, bueeeeeno, chamaco, me he propuesto subir esta carta justo al cumplirse un mes, es decir, no me queda mucho tiempo. Así que solo quiero decirte, nuevamente, por si te queda alguna duda, que no te has ido, aquí sigues. Eso es así porque te amo.